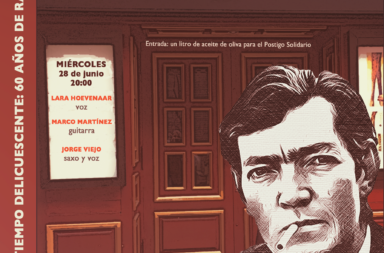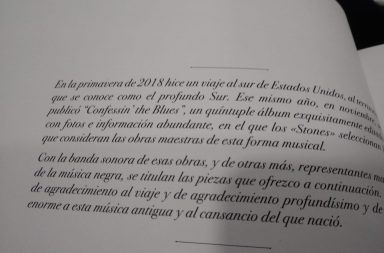Queremos a otras personas. Mucho. Muchísimo. A veces, demasiado. Y queremos a las ciudades. A la propia. A la ajena. A la suplantada.
Queremos a las ciudades porque hemos nacido en ellas o porque allí vivimos. Porque las hemos visitado con alguien a quien queremos demasiado o porque las hemos visitado solitariamente y nos hemos quedado con el pie enganchado en el cepo de una plaza que hace esquina y tiene una terraza entre casas viejas en un bar en que se escucha una canción de los Stones del año 72.
Queremos a las ciudades porque son bonitas, históricas, un poco legendarias. Y porque están en un libro. O en dos. Porque están en alguien que escribe con genio. Y cuenta algo que entendemos y con lo que nos identificamos o que tratamos de entender, que podemos entender alguna vez e identificarnos con quienes recorren la ciudad, en desorden, un poco a ciegas, sus plazas, sus terrazas en las plazas que hacen esquina y el pie atrapado en el cepo mientras del bar sale una canción de Gainsbourg, «Elisa», por ejemplo, revolviendo el pelo.
Porque están en un libro queremos a las ciudades y porque son bonitas, históricas, legendarias, con río, el perfil de las calles en ambas orillas y las plazas enormes y una plaza con las casas de madera en el barrio judío.
Y las ciudades que están en un libro están en más y las habitan escritores que viven. Y escritoras que han muerto. Y también al revés. Y filósofos y cantantes y actrices y compositores.
También queremos a las ciudades porque hay bulevares con cabarés y hay tugurios, drogas, ratas, hay la miseria material y hay la miseria moral. Y la enfermedad.
Y hay pastelerías árabes llenas de dulces llenos de miel y el pasmo ante el escaparate. Y hay tiendas cuyos dueños son argelinos. Hay velos y chilabas. Hay bulevares donde hay casas frías y viejas y húmedas y allí también ocurren historias de enamoramientos.
Y hay casas viejas donde se escucha jazz, por eso también queremos a las ciudades. Donde se escucha jazz durante noches y noches y queremos a las ciudades porque queremos a Bessie Smith y a Charlie Parker mientras bebemos vodka y las queremos porque hay un restaurante que se llama Polidor para comer carne casi cruda.
Queremos a las ciudades porque nos han enseñado el tiempo delicuescente, que es un tiempo fuera del tiempo cotidiano, es el salto que solo dura unos instantes, es la ficción de las metáforas y las analogías, del chocolate y la naranja y el chocolate relleno de naranja, para vivir unos instantes en el espacio del tiempo delicuescente, en las metáforas y en las analogías.
Hasta que el tiempo delicuescente es arrasado por una bomba y por un fusil y las ciudades a las que tanto queremos, esa ciudad de París, que es más que una ciudad, que es el mejor lugar del mundo de los cronopios, por eso están tan contentos cuando llegan y los taxis les cobran el doble y están en las mejores fiestas, hasta que París sale desangrada del tiempo delicuescente y los sesos de los cronopios saltan por los aires, junto con los intestinos de los canallas que nos sacan de un puñetazo del tiempo delicuescente, nos sacan de un bombazo de París, de un disparo de Palmira, de un corte en la yugular de Bagdad. Y el chocolate relleno de pistacho y los pasteles de miel y las metáforas y las analogías se mezclan con los intestinos, los sesos y los coágulos de sangre, en un puré devastador, que nos lleva por delante, junto a las ciudades a las que queremos.
Asturias24 – 25 de noviembre de 2015.