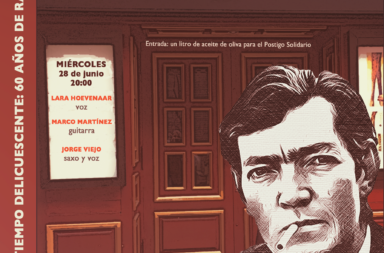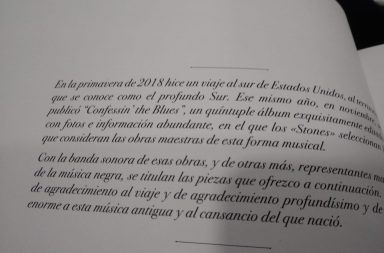(Texto leído en el Café Paraíso para celebrar los 100 años de Julio Cortázar, dentro de la programación municipal conmemorativa. En el Café pretendimos recrear las discadas del Club de la Serpiente. Intervinimos Fernando Menéndez y yo misma. Podéis vernos y escucharnos aquí).
Cincuenta años de Rayuela el año pasado, cien años de Cortázar ahora.
También recordamos a don Julio cuando se cumplieron treinta años de su muerte, en febrero de este año, en nuestros desayunos de la calle Paraíso, leyendo «Las babas del diablo».
Muerte prematura, dos años después de Carol Dunlop, prematurísima, con 36 años, su última pareja, con la que hizo el viaje más inolvidable, Los autonautas de la cosmopista, que contaron a medias, libro de viaje imprescindible, que viene del cuento «La autopista del sur», también en Cortázar está el viaje, cómo no, siempre del lado de acá y del lado de allá, porque él, tan argentino, nació en Bruselas y murió en París. En París, donde acabó definitivamente el viaje con Carol y duermen juntos en el cementerio de Montparnasse, con una flor amarilla, porque desde Rayuela ya sabemos que eso es lo que llamamos amarnos, estar de pie, con una flor amarilla en la mano.
Viajamos, del lado de acá al lado de allá, y volvimos, París y Buenos Aires, Europa y América, como el propio Cortázar, argentino afrancesado, con paradas en Solentiname.
Argentino afrancesado, como Horacio Oliveira.
Dicen, algunos, que Rayuela es una novela de lectura adolescente. No es cierto. Rayuela puede ser lectura adolescente y creemos entender lo que ocurre y nos gustaba envolvernos en las discadas del Club de la Serpiente. Pero entendíamos a Oliveira y a la Maga, a Talita y a Traveler porque los vivíamos en la literatura y nos identificábamos en la literatura. Y tuvimos que hacer todo este recorrido, llegar hasta aquí, cuando la lectura ha de ser, por fuerza, adulta, para saber que también con nuestra edad entendemos Rayuela, que no ha envejecido. Tuvimos que hacer todo este recorrido para saber, ahora, por qué, mientras leyendo envejecemos, la obra sigue con la piel tersa y sin presbicia: Oliveira y la Maga, Talita y Traveler no son literatura, son vida. Entendimos Rayuela adolescentes porque vivíamos en la literatura; la entendemos mayores porque vivimos en la vida.
Y, así, dejamos de ser la Maga para ser Oliveira. Y, así, nos fuimos dando cuenta de que cansa ser todo el tiempo uno mismo. Y, así, circes, ménades, a la vez que Oliveira, nos damos cuenta de que no es mejor la felación en una cama deshecha del hotel Chelsea neoyorquino que la de las cloacas parisinas.
Continuaron los viajes, porque nunca han parado, y acabamos atracando en este lugar, de la calle Paraíso, porque sabemos que deambular por aquí, con la muralla y las salamandras, es nuestro mejor lugar del mundo, aun cuando nos escapamos en cuanto podemos a vagar por la Ciudad, con mayúscula inicial, mientras nos comemos carne sangrienta en el Polidor, porque, aunque después de Rayuela, de la que es hija, descubrimos antes 62/Modelo para armar.
¿Y por qué atracamos aquí, precisamente? Como todo, alguien lo contó antes; como todo, lo contó antes Cortázar, que en Historias de cronopios y de famas nos explica:
También recordamos a don Julio cuando se cumplieron treinta años de su muerte, en febrero de este año, en nuestros desayunos de la calle Paraíso, leyendo «Las babas del diablo».
Muerte prematura, dos años después de Carol Dunlop, prematurísima, con 36 años, su última pareja, con la que hizo el viaje más inolvidable, Los autonautas de la cosmopista, que contaron a medias, libro de viaje imprescindible, que viene del cuento «La autopista del sur», también en Cortázar está el viaje, cómo no, siempre del lado de acá y del lado de allá, porque él, tan argentino, nació en Bruselas y murió en París. En París, donde acabó definitivamente el viaje con Carol y duermen juntos en el cementerio de Montparnasse, con una flor amarilla, porque desde Rayuela ya sabemos que eso es lo que llamamos amarnos, estar de pie, con una flor amarilla en la mano.
Viajamos, del lado de acá al lado de allá, y volvimos, París y Buenos Aires, Europa y América, como el propio Cortázar, argentino afrancesado, con paradas en Solentiname.
Argentino afrancesado, como Horacio Oliveira.
Dicen, algunos, que Rayuela es una novela de lectura adolescente. No es cierto. Rayuela puede ser lectura adolescente y creemos entender lo que ocurre y nos gustaba envolvernos en las discadas del Club de la Serpiente. Pero entendíamos a Oliveira y a la Maga, a Talita y a Traveler porque los vivíamos en la literatura y nos identificábamos en la literatura. Y tuvimos que hacer todo este recorrido, llegar hasta aquí, cuando la lectura ha de ser, por fuerza, adulta, para saber que también con nuestra edad entendemos Rayuela, que no ha envejecido. Tuvimos que hacer todo este recorrido para saber, ahora, por qué, mientras leyendo envejecemos, la obra sigue con la piel tersa y sin presbicia: Oliveira y la Maga, Talita y Traveler no son literatura, son vida. Entendimos Rayuela adolescentes porque vivíamos en la literatura; la entendemos mayores porque vivimos en la vida.
Y, así, dejamos de ser la Maga para ser Oliveira. Y, así, nos fuimos dando cuenta de que cansa ser todo el tiempo uno mismo. Y, así, circes, ménades, a la vez que Oliveira, nos damos cuenta de que no es mejor la felación en una cama deshecha del hotel Chelsea neoyorquino que la de las cloacas parisinas.
Continuaron los viajes, porque nunca han parado, y acabamos atracando en este lugar, de la calle Paraíso, porque sabemos que deambular por aquí, con la muralla y las salamandras, es nuestro mejor lugar del mundo, aun cuando nos escapamos en cuanto podemos a vagar por la Ciudad, con mayúscula inicial, mientras nos comemos carne sangrienta en el Polidor, porque, aunque después de Rayuela, de la que es hija, descubrimos antes 62/Modelo para armar.
¿Y por qué atracamos aquí, precisamente? Como todo, alguien lo contó antes; como todo, lo contó antes Cortázar, que en Historias de cronopios y de famas nos explica:
«En los bancos y casas de comercio de este mundo a nadie le importa un pito que alguien entre con un repollo bajo el brazo, o con un tucán, o soltando de la boca como un piolincito las canciones que me enseñó mi madre, o llevando de la mano un chimpancé con tricota a rayas. Pero apenas una persona entra con una bicicleta se produce un revuelo excesivo, y el vehículo es expulsado con violencia a la calle mientras su propietario recibe admoniciones vehementes de los empleados de la casa.
Para una bicicleta, ente dócil y de conducta modesta, constituye una humillación y una befa la presencia de carteles que la detienen altaneros delante de las bellas puertas de cristales de la ciudad. Se sabe que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar su triste condición social. Pero en absolutamente todos los países de la tierra está prohibido entrar con bicicletas…».
Por eso acabamos aquí, en el Café Paraíso, porque Jesús ama las bicicletas y nos admite, porque en ningún otro sitio de la ciudad nos sentiremos tan cronopios, porque es lo único que veo, afortunada, si miro a mi alrededor esta noche.